Belleza Estética y Ética de la Ciudad
- Pietro Tagliavini
- 3 ago 2025
- 12 Min. de lectura
Actualizado: 14 ago 2025
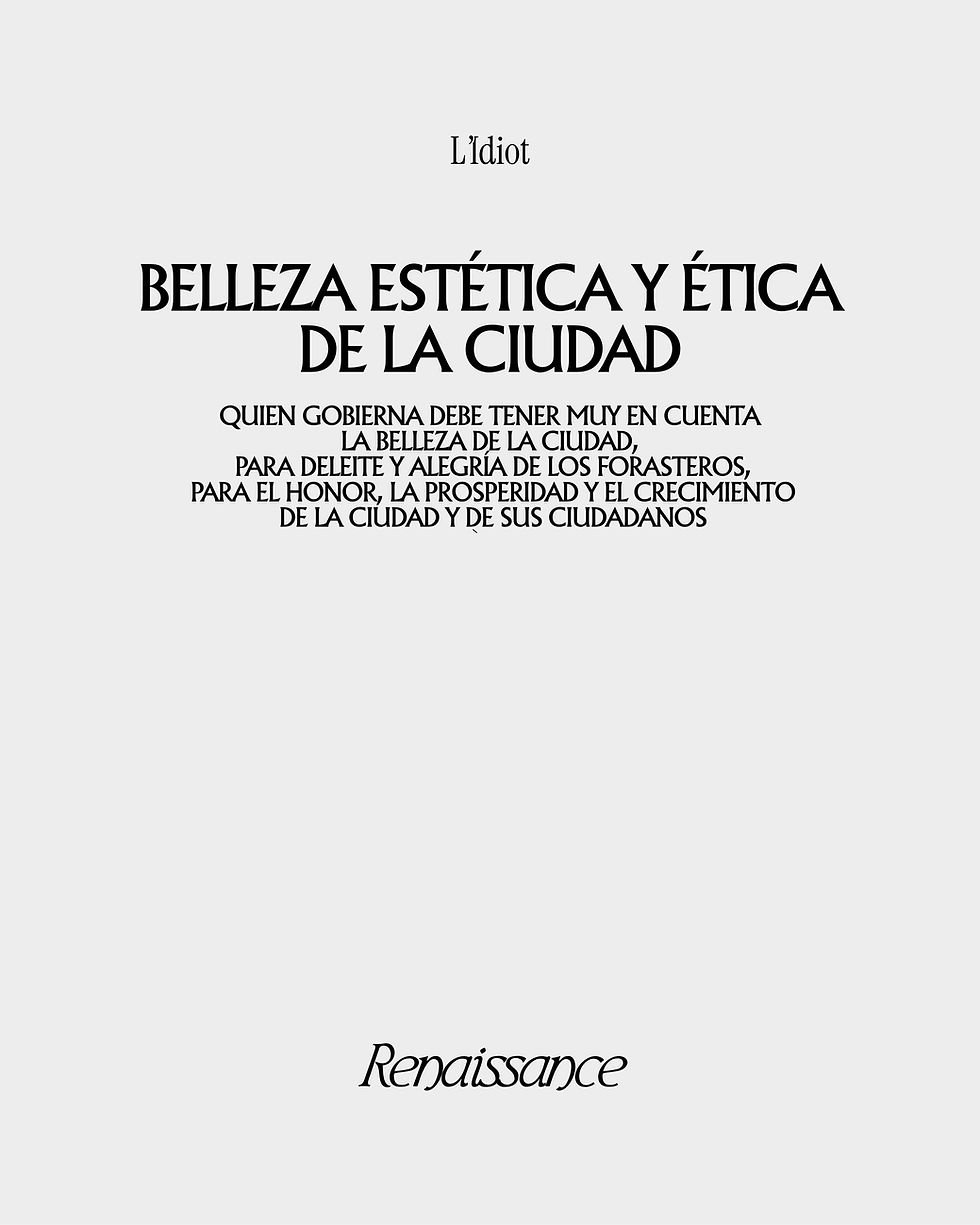
“Quien gobierna debe tener muy en cuenta la belleza de la ciudad,
para deleite y alegría de los forasteros,
para el honor, la prosperidad y el crecimiento
de la ciudad y de sus ciudadanos”
(Costituto senese, 1309)
Imaginen que entran, junto con otras personas, a una galería de arte; una vez recorridas las obras expuestas, se les entrega papel y lápiz y se les pide que escriban en su hoja los títulos de aquellas que consideren “bellas”, seguidos de un breve comentario que justifique su elección. Es muy probable que en al menos una de las listas aparezca un título que no figure en otra, y que las justificaciones ofrecidas sean muy distintas: nihil sub sole novum, ya que “bello” es un término que escapa a definiciones fáciles, al no contar con un método de aplicación universalmente válido. Imaginen además que las otras personas provengan de culturas diferentes; esto complicaría aún más la situación, ya que el concepto de belleza está culturalmente condicionado: por ejemplo, la palabra japonesa utsukushii (美しい) transmite una idea de belleza distinta a la que transmite la palabra beautiful, a pesar de que esta última sea su traducción al inglés. Un espectador japonés podría no considerar utsukushii una obra que la mayoría de los espectadores angloparlantes sí considerarían beautiful.
Por último, imaginen que las otras personas provengan de la Edad Media, en particular del período en que fue redactado el Constituto de Siena citado más arriba: un experimento mental absurdo, ya que no existe la posibilidad histórica de que un individuo medieval entre a una galería de arte del siglo veintiuno —los avances en el campo de la inteligencia artificial podrían invalidar esta última afirmación; sin embargo, se trata de una posibilidad lógica que consideraremos a los fines de nuestro razonamiento.El concepto de belleza no está solo condicionado culturalmente, sino también históricamente: cuando una persona contemporánea dice “bello”, emplea un término que abre un abanico de significados mucho más amplio y variado que aquel al que accedía el mismo término en boca de nuestros antepasados medievales. Esto sucede porque las palabras evolucionan con el tiempo y pueden, como en este caso, adquirir acepciones que antes no tenían y referirse a conceptos a los que antes no se referían.A pesar de que no existe un método de aplicación universalmente válido y de que la belleza esté cultural e históricamente condicionada, podemos sin embargo identificar —al menos dentro de la tradición occidental— un hilo conductor que conecta las distintas matices del término “bello”, sin profanar su riqueza semántica. ¿Y qué mejor marco que la cultura griega clásica? En la antigua Grecia, el concepto de belleza, kalòn (καλόv), está vinculado al de armonía, harmoníā (ἁρμονία), término que comparte raíz con el verbo armozein (αρμόζειv), cuyo significado es “unir, conectar, estar de acuerdo”. Esa raíz, ar, es la misma de otra palabra griega significativa: arithmós (ἀριθμός, número), de donde deriva “aritmética”. Esta raíz alude precisamente a una relación de fuerzas que reúnen, conectan, armonizan una serie de elementos, y que están en la base de un todo proporcionado, como puede ser una melodía (o, justamente, una armonía) o una composición poética.
Me interesa subrayar que las fuerzas que hacen posible la relación armónica son fuerzas en contraste. No es casual que, en la Teogonía de Hesíodo, la diosa Armonía sea hija de Afrodita, diosa del Amor, y Ares, dios de la Guerra: amor y guerra que se configuran precisamente como dos fuerzas (aparentemente) antitéticas.
Así, la belleza se manifiesta allí donde existen armonía, proporción y equilibrio, entendidos como resultado de relaciones de fuerzas. Además, la belleza no pertenece solo al ámbito del arte: bella puede ser aquella persona que ha logrado alcanzar cierta armonía, cierto equilibrio interior, conjugando la actividad del cuerpo con la de la mente, condiciones necesarias para un estilo de vida —que en griego se dice dìaita (δίαιτα), de donde proviene la palabra “dieta”— saludable.También puede ser bella una ciudad, tanto desde un punto de vista artístico como institucional; de hecho, una ciudad es bella si es gobernada con armonía y equilibrio, y sus ciudadanos, teniendo como modelo al hombre kalòs kai agathòs (καλὸς καὶ ἀγαθός), literalmente bello y valiente, se cuidan a sí mismos, a los demás y al entorno que los rodea.

Justamente el concepto de epiméleia heautoú (ἐπιμέλεια ἑαυτοῦ), el cuidado de sí, es una noción clave en la Grecia clásica. Los jóvenes destinados a convertirse en futuros ciudadanos emprendían un recorrido educativo, llamado paideía (παιδεία), mediante el cual aprendían a cuidarse a sí mismos; dicho recorrido incluía también una educación en la belleza, para que el joven pudiera reconocerla, apreciarla y preservarla. No es casual que Pericles, político ateniense, durante el epitafio a los caídos en el primer año de la guerra del Peloponeso, recordara cómo los atenienses “aman la belleza con mesura y filosofan sin temor” (Tucídides, Guerra del Peloponeso). Además, la forma en que se concebía ese recorrido formativo promovía un fuerte sentido de pertenencia a la propia comunidad y al propio territorio: al futuro ciudadano se le enseñaba que la belleza no era un objetivo a alcanzar solo para sí mismo, sino también para la ciudad y la patria. Armonía, proporción y equilibrio debían ser cualidades fundamentales del individuo, de la colectividad y de la tierra que lo acogía, a la que los griegos llamaban mētēr (μήτηρ), madre, y por la cual estaban dispuestos a dar la vida.
Así lo atestigua el fragmento número 10 de Tirteo, donde se lee: “es bello morir, cayendo en primera línea, por un hombre valiente, mientras lucha por su patria”; y también lo atestigua la elección de Esquilo, uno de los más grandes trágicos de la antigua Grecia, de no hacer figurar en su epitafio que había sido un célebre dramaturgo, sino que, siendo apenas un joven de veinte años, había combatido en Maratón contra los persas por la libertad de sus conciudadanos y de su patria.
Además de harmoníā, epiméleia heautoú y paideía, hay otro término que debemos mencionar en relación con el concepto de kalòn: téchne (τέχνη), que hoy solemos traducir como “arte”, pero que en la antigüedad designaba la habilidad de una persona para dominar un conjunto de normas orientadas a la realización de una actividad, ya fuera artesanal o intelectual. La adquisición de la téchne requería años de entrenamiento; no alcanzaba con que una persona tuviera talento, debía aportar constancia y determinación para que ese talento fuera cultivado de manera adecuada. Dentro del ámbito de la téchne también se incluían las prácticas artísticas en sentido estricto, como la escultura, la música, el arte dramático, y así sucesivamente: lo que hoy llamamos las bellas artes.
Pero no era por un motivo puramente estético, como erróneamente tendemos a pensar, que la téchne era considerada bella: a través del arte, entonces como ahora, el individuo podía exteriorizar y expresar su ser para comprenderse mejor a sí mismo e imprimir su sello en la forma de las cosas con el fin de reconocerse —por decirlo à la Hegel. Es ese valor cognitivo de la téchne el que merece nuestra atención y que está profundamente ligado al concepto de kalòn.
Ahora bien, la concepción de belleza que tenían los griegos —y de la cual esta introducción no es más que una modesta sinopsis— está en la base del concepto de lo bello que manejamos hoy, así como del que tenían nuestros antepasados en 1309. Las palabras del Constituto de Siena son un ejemplo del período de esplendor que vivía la ciudad desde el punto de vista artístico y arquitectónico; de hecho, datan de las décadas en torno al siglo XIV las construcciones de la mayoría de los monumentos que hoy simbolizan la ciudad, como el Palacio Público y la Torre del Mangia.Pero ¿por qué era (y es) importante, para quien gobierna, tener a la belleza de la ciudad en el centro de sus preocupaciones —belleza entendida en el sentido amplio que aquí hemos adoptado?Porque la belleza de una ciudad —sea la polis griega, la ciudadela medieval o la metrópolis moderna— ha sido, es y siempre será el resultado de la colaboración de sus ciudadanos en el cuidado y la valorización de lo que los rodea. Y dicho cuidado y dicha valorización solo son posibles si antes los ciudadanos se ocupan de sí mismos y de los demás: es gracias a la educación que se nos brindan las herramientas para movernos por el mundo, respetando a los seres vivos, la tierra que pisamos, el aire que respiramos y los edificios que nos albergan.
Ninguna ciudad nace bella y, aun si asumiéramos que una ciudad pudiera nacer bella, de todos modos, existiría el problema de conservarla así. Una ciudad se vuelve bella si sus ciudadanos saben reconocer el valor potencial del lugar en el que viven y, una vez que ese valor se manifiesta y se concreta, aprenden a preservarlo en su autenticidad, para que la ciudad no solo se vuelva bella, sino que también lo siga siendo. En otras palabras, quien gobierna debe tener a la belleza de la ciudad en su corazón porque, al cultivar y preservar la belleza de la ciudad, cultiva y preserva la “belleza”[1] de los ciudadanos que la habitan.
Llegados a este punto, podemos identificar dos dimensiones del concepto de belleza: la belleza estética y la belleza ética. La belleza estética tiene que ver con las bellas artes y con el placer de los sentidos, y se valora según el gusto personal; la belleza ética, en cambio, se refiere al cumplimiento de los deberes que tenemos como seres humanos y como ciudadanos, y remite a un juicio político-moral. Estas dos dimensiones son inseparables entre sí, aunque desde un punto de vista teórico puedan considerarse por separado, como ocurrirá en este caso.
La belleza estética, como dijimos, concierne a las bellas artes y al placer sensorial: cuando caminamos por una ciudad, recibimos distintos estímulos perceptivos (vista, olfato, gusto, oído, tacto) que, muy a menudo, se convierten en objeto de nuestra valoración estética y contribuyen —para bien o para mal— a formar la idea que tenemos de esa ciudad. Cada uno de nosotros puede sentirse conmovido por la vista de un monumento, de un museo, de una plaza, de una calle, de una playa, del mar o de la montaña de la ciudad que visita o en la que vive; pero también puede conmoverse con los sonidos, los olores, los sabores, las texturas. Para que la ciudad sea habitable para sus ciudadanos y atractiva para los turistas, es necesario que quien la gobierna tenga en cuenta la belleza estética e induzca a todos los ciudadanos —incluyéndose a sí mismo— a cuidarla.
La belleza ética se divide en belleza política y belleza religiosa. Con belleza religiosa no me refiero a la belleza vinculada a una religión —ya sea la católica, la budista o cualquier otra—, sino a aquella que proviene de la consciencia moral. De hecho, como muchos lectores sabrán, el término “religión” proviene del latín religio (escrupulosidad, consciencia), que a su vez podría derivar del verbo relegere, de la tercera conjugación, cuyo significado es “recoger” o “reunir”; o bien del verbo religare, de la primera conjugación, cuyo significado es “atar” o “vincular”.
Partamos justamente de la belleza religiosa: la consciencia moral de la que surge esta forma de belleza es la capacidad de actuar conforme a la propia conciencia, y está ligada tanto al concepto expresado por el verbo relegere —es decir, recoger—, que puede interpretarse como la recolección de experiencias que nos ayudan a ser más conscientes de lo que nos rodea, como al concepto expresado por el verbo religare, es decir, estar unidos o vinculados a alguien o a algo. En particular, los seres humanos tienen vínculos, deberes, hacia sus semejantes, hacia los animales y hacia el medioambiente. Si bien el término “deber” tiene una connotación política, esos deberes —que en adelante llamaré morales— van más allá de los que dentro de poco denominaré “políticos”, y son aquellos que cumplimos porque antes hemos reconocido la inalienabilidad de ciertos derechos que corresponden a todo ser humano: derechos que en 1948 se imprimieron en papel, pero que están impresos en la mente de muchos desde mucho antes.
El hecho de que estos derechos morales desborden la esfera política no implica que no puedan servir de modelo para los deberes políticos (por ejemplo, en nuestra Constitución los deberes políticos buscan alinearse con los deberes morales); sin embargo, existen casos en los que —como en el nazismo— los deberes morales divergen de los deberes políticos, y la existencia de muchas situaciones similares es una de las razones por las que no puede haber una identidad entre ambos tipos de deber. Los deberes morales que corresponden a la belleza religiosa pueden resumirse en el imperativo categórico kantiano, que dice: “Obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer al mismo tiempo que se convierta en una ley universal.”[2] En otras palabras, actúa respetando tu propia persona y la de los demás, así como todo lo que te rodea, porque solo así podrás vivir bien y en armonía con los otros.
¿Y el deber político? ¿En qué consiste? Los deberes políticos caracterizan la belleza política, y son aquellos deberes que cada ciudadano debe cumplir como miembro de una comunidad que se sostiene en el respeto a un sistema de leyes. De hecho, se alcanza la belleza política cuando la mayoría de los ciudadanos respeta las leyes y cumple con los deberes políticos que de ellas derivan. Ya en la antigua Grecia el nómos (νόμος), es decir, la ley escrita, era el verdadero soberano de las polis, al punto que, cuando Jerjes —gran rey persa— preguntó al espartano Demarato qué impulsaba a los griegos a oponerse a los persas, dado que los primeros no tenían, como los segundos, a alguien que los obligara a hacerlo, Demarato respondió que el gran rey se equivocaba, que los griegos sí tenían un soberano, y que ese soberano era la Ley, y que luchaban por ella. Ya en la antigua Grecia existía la idea de que solo a través de un sistema de leyes, y del respeto a ese sistema por parte de los ciudadanos, podía existir la libertad. Además, la belleza política solo es alcanzable allí donde el sistema de leyes es compartido y respetado por la mayoría —si no por la totalidad— de los ciudadanos sua sponte, es decir, por voluntad propia y no por coacción. Sin embargo, la belleza política de la antigua Grecia es distinta de la belleza política de la Edad Media, y esta, a su vez, es distinta de la belleza política actual: la diferencia radica en la amplitud del disfrute de la belleza ética en sus dos dimensiones. En la antigua Grecia y en la antigua Roma existía solo una idea aproximada de lo que en este trabajo denominamos “belleza religiosa”; de hecho, cientos de miles de personas —pienso en quienes pertenecían a la categoría de esclavos y eran considerados prácticamente como cosas— no podían gozar de todos o de la mayoría de los derechos ciudadanos, porque no tenían la carga de cumplir los mismos deberes que estos, y por lo tanto no participaban de la belleza política ni de la belleza religiosa de la ciudad en la que vivían.
Históricamente, las condiciones para que el disfrute de la belleza política y de la belleza religiosa pudiera extenderse a todos se dan después del advenimiento del cristianismo: Jesucristo fue el primero en afirmar que todo ser humano es libre e igual a los demás ante una ley (divina).Esto no significa que cada individuo sea igual a los otros, sino que la ley debe aplicarse del mismo modo a todo ser humano. La belleza religiosa de la que hablamos hoy —y que encuentra su máxima expresión en el imperativo categórico kantiano— no era posible antes de Jesucristo, porque no existía la idea de que todo ser humano, independientemente de su situación social, tiene derecho a ser igualmente desigual frente a los demás —para decirlo à la Hegel.
Se lo puede amar o no, pero desde un punto de vista filosófico el cristianismo proporcionó un terreno fértil para el desarrollo del pensamiento que está en la base de la mayoría de los sistemas políticos europeos —el italiano en primer lugar—, tanto que el artículo 2 de nuestra Constitución dice: “La República reconoce y garantiza los derechos inviolables del hombre, tanto como individuo como en las formaciones sociales donde se desarrolla su personalidad, y exige el cumplimiento de los deberes inderogables de solidaridad política, económica y social.” En la Edad Media, más personas podían aspirar al disfrute de las bellezas política y religiosa, pero seguía tratándose de un grupo limitado de individuos, que a menudo coincidía con quienes adherían a la religión cristiana.
Hoy en día, en cambio, todos pueden y (deberían) aspirar al disfrute de la belleza ética; además, en el Estado contemporáneo, la belleza política intenta ir de la mano con la belleza religiosa. Que lo intente no significa que lo logre, y esto se debe a que alcanzar la belleza religiosa mediante el cumplimiento de todos los deberes políticos y morales por parte de cada ciudadano representa una situación ideal a la que la ciudad debe aspirar, pero a la que no puede realmente llegar.Podemos, entonces, resumir la belleza ética contemporánea como el esfuerzo de la belleza política por identificarse con la belleza religiosa. El concepto es muy sencillo, y los argumentos aquí expuestos no hacen justicia a la complejidad del debate milenario sobre el encuentro —y el conflicto— entre ética y política, pero también es cierto que dicho debate obtiene sus verdaderos avances más por lo que hacemos que por lo que decimos.

Ha llegado el momento de recapitular: hemos dicho que el concepto de lo bello engloba los de armonía, proporción, cuidado de sí, educación y arte; y hemos distinguido dos tipos de belleza: la belleza estética y la belleza ética. La belleza estética tiene que ver con el placer de los sentidos y se vincula al juicio del gusto; la belleza ética tiene que ver con el cumplimiento de los deberes que tenemos como seres humanos —en primer lugar— y como ciudadanos —en segundo—, y remite al juicio político-moral.
La belleza que aparece en el texto del Constituto de Siena de 1309 debe ser entendida a la luz de todas estas acepciones; sin embargo, carece de ese componente universal que hoy consideramos imprescindible y que no debemos olvidar: cada ser humano es portador de un valor incalculable no en tanto ciudadano, sino en tanto persona. Ese valor debe ser preservado, y el gobernante —así como todos los actores de la vida política de un Estado— no puede ni debe descuidarlo en el ejercicio de su mandato. Porque, si desea que la ciudad sea “bella”, debe procurar que los ciudadanos, educados en las bellezas política y ética, se comprometan a cultivarlas y preservarlas como virtudes, respetando tanto las leyes escritas como las no escritas.
¿Y cómo puede el gobernante lograr que los ciudadanos se comprometan a cultivar y proteger la belleza en sus dos formas? También esta respuesta, al igual que el concepto de lo bello, se resiste a definiciones simples. Sin embargo, creo que podría comenzar con el dar el ejemplo.
Belleza Estética y Ética de la Ciudad






Comentarios