Make italian cinema great again
- Tiberio Ensoli
- 18 ago 2025
- 8 Min. de lectura
Actualizado: 9 sept 2025

El cine no es un Arte. No es mejor ni peor: es distinto, en el sentido latino del término. Se aparta del Arte, aunque mantiene con ella un vínculo genético inseparable.
En Europa, cuando se habla de cine, se suele asumir su identidad total con el Progenitor 1, el Arte, mientras que nadie le presta atención a ese pobre y desgraciado Progenitor 2, llamado Industria –sí, la escribo con mayúscula, igual que el Arte. Por eso hablo de genética: el cine se puede considerar hijo de Arte y de Industria. Como tal, está hecho de elementos propios de ambos progenitores, ensamblados de manera tal que forman un nuevo sujeto, con sus propias características, su propio carácter, su propia identidad.
La visión dominante en Europa recuerda un poco al patriarcado, cuando identifica al cine como hijo del Arte, fruto de su semilla. ¿Y el Progenitor 2, la industria? Ella también aportó a la filiación, también tiene derecho, si no a la patria potestad, al menos al orgullo parental. Y, sobre todo, el hijo nacido de esa unión tiene derecho a ser algo más que “hijo de” solo uno de sus padres.
Esta metáfora familiar nos ayuda a distinguir el cine de otras formas expresivas que oscilan entre el arte y el entretenimiento –basta de mayúsculas por hoy–. La música, la pintura, la escultura, la literatura: todas son artes. Y todas necesitan de una estructura para poder ser disfrutadas. Esa estructura, en los últimos dos siglos, la ha provisto la industria. También acá hay una unión entre arte e industria, pero completamente distinta al caso del cine. Se trata de artes que fueron posteriormente mercantilizadas, donde los dos factores permanecen diferenciados y sus productos son separables. La persistencia de la memoria de Dalí es una obra de arte, y lo sería incluso si el MoMA no la hubiera comprado ni cobrara un dineral para verla.En el cine nunca hubo “mercantilización” en ese sentido, porque nunca estuvo del todo separado de la mercancía –del mismo modo que nunca estuvo del todo separado del arte, solo que todavía nos cuesta digerirlo–. Ahí está la comparación con los padres: una hija o un hijo no son ninguno de sus progenitores, aunque sean de alguna manera ambos. Y como cualquier hija o hijo, entre las afinidades y las diferencias, debe apostar por estas últimas para crecer bien.
El cine se desarrolló a base de intentos y errores, zigzagueando entre distintas formas y comportamientos, como cualquier tecnología, servicio o especie biológica. En Estados Unidos, los poderosos capitalistas se ocuparon de inmediato del asunto, y en poco tiempo establecieron un auténtico paradigma que los académicos llaman Cine Clásico: había un sistema integrado verticalmente, desde el desarrollo del guion hasta la distribución en salas; había características formales, narrativas y expresivas muy específicas; había un Star System aceitado y calibrado como un reloj suizo.
Paralelamente, hubo varios intentos de inscribirlo dentro de las artes (y sus respectivos ismos): las vanguardias rusas –con Eisenstein queriendo liberarse de la narración y pensando en adaptar nada menos que El Capital–; el impresionismo francés –que buscaba desprenderse por completo de toda referencia a la realidad y acercarse a la música a través de la búsqueda de imágenes absolutas–; el expresionismo alemán –cuyos máximos exponentes, en su mayoría judíos, encontraron asilo en Estados Unidos después de ser expulsados por el tipo del bigotito, y lograron una feliz fusión con los cánones del Cine Clásico estadounidense, dando origen al film noir.

En tiempos del cine mudo, nosotros los italianos también supimos manejarnos bien en términos industriales: producíamos, exportábamos, éramos apreciados.
Luego vino ese “accidente de recorrido” llamado fascismo, que, como todos los regímenes socialistas, bailó un tango constante con un capitalismo odiado y a la vez amado. Mussolini quería su Hollywood de Estado, y en buena medida lo consiguió. Cinecittà se fundó en 1937, mientras que el Instituto LUCE funcionaba desde 1924. Se producía un cine comercial agradable, dominguero, municipal, parroquial, como siempre fue Italia, incluso bajo la pátina de prestancia y belicosidad que el régimen quería imponer: qué linda la patria, qué linda la familia, qué linda la vida.
Terminada la guerra, cambió el marketing, pero el estatismo siguió igual. Hicimos nuestra la lección de Cahiers du Cinéma y de la Nouvelle Vague y nos erigimos en defensores del Séptimo Arte frente a las supuestas agresiones del capitalismo. Pero, hay que decirlo, al principio lo hicimos con sentido. Lo hicimos en el marco de un país que recién empezaba a industrializarse de verdad, que apenas comenzaba a estar escolarizado de forma masiva y que veía, en el discurso político público, a la cultura ligada al antifascismo y este, a su vez, al progresismo más extremo. Lo hicimos, en otras palabras, cuando había mercado para el cine de autor.
Nacía el radicalchicchismo, la ostentación de una cultura congelada convertida en ritual, donde se proclama pertenecer al lado correcto mientras El Capital junta polvo en la biblioteca –es decir, cumpliendo a la perfección su propósito como mercancía–. Eran los pródromos del virtue signaling, con el propio público pidiendo películas de autor para luego jactarse de haberlas entendido como verdaderos intelectuales –como cuando en la secundaria, entre varones, hay que decir sí o sí que uno la tiene de 25 centímetros: todos convencidos de ser el único pobre tipo normalito y por eso todos mienten, temiendo ser los únicos que lo hacen–.
Y fue una gran época para el cine, no solo en Italia: Fellini, Antonioni, Kubrick… Se hacían películas en el filo entre la calidad y la conversión económica, con un equilibrio que difícilmente volvamos a ver –no porque ya no sepamos hacer películas así, sino porque desapareció la estructura receptiva que creaba para ellas una demanda y un mercado.
Llegaron los años 80: el compromiso social cedió su lugar a la revalorización del bienestar personal, los blockbusters devolvieron a Hollywood a sus orígenes, y la autoría y el mercado empezaron a divergir, si no a polarizarse.
Desde entonces, las necesidades expresivas y comerciales comenzaron a seguir caminos propios: las primeras buscando acercarse a un consumo contemplativo, exigente, casi de instalación museística; las segundas, persiguiendo la máxima simplicidad.
El problema fundamental del financiamiento público al cine, al menos en Italia, es cuánto busca mantener y defender este bipolarismo. Como si quisiera proteger una posición, salvaguardar un interés.

En 2023, el Ministerio de Cultura destinó cerca de 259 millones de euros al sector cinematográfico italiano, de los cuales más de 200 millones se asignaron a películas nacionales, con una incidencia directa superior al 40 % de los costos totales de producción. Más del 80 % de las películas italianas realizadas reciben fondos públicos: el sistema de financiación estatal no es un apoyo marginal, sino el objetivo final de la industria audiovisual italiana.
Es indudable que la experimentación y el riesgo empresarial suelen estar en tensión, y en principio la misión del financiamiento público es comprensible. Pero no se quiere ver que el cine, sin un impulso hacia la ganancia, no funciona. No es descomponible, ya lo dijimos: el interés comercial no es una pieza que se pueda quitar de una estructura modular, sino que forma parte del medio cinematográfico exactamente igual que la tensión expresiva. Porque en el interés comercial hay algo profundamente importante para quien quiera ser artista, entretenedor o comunicador: la relación con el público.
“Eh, pero el público no entiende, no podemos andar siguiendo los humores de las masas, el pueblo es una puta…” Y dale, así es fácil para todos. Querer funcionar bien en salas es un vínculo firme con la realidad, es lo que obliga a un creativo a hacerse entender. No tiene sentido promover una belleza que solo el propio creador puede disfrutar.
Y por un tiempo, en Italia, parecíamos haberlo entendido bastante bien: de ese espanto que fue el neorrealismo –desprolijo, aburridísimo, imposible de ver– llegamos a la commedia all’italiana, aguda, sensible, DIVERTIDA. Misma profundidad, misma agudeza de análisis: lo que cambia es la relación con el público.Mientras el neorrealismo se pensaba a sí mismo como una perla arrojada a un público de chanchos, la commedia all’italiana usaba con astucia recursos capaces de satisfacer al público como caballo de Troya para transmitir reflexiones, intuiciones y una autoconciencia nacional.
Pero para la cultura progresista local, esta facilidad de consumo es sinónimo de vulgaridad grasienta, apta para las masas fascistoides ignorantes, pero no para la “mejor parte” del país. Es el eterno dilema antropológico de la izquierda: esa “mejor parte” del país que se atrinchera en sí misma, quejándose de lo mucho que apesta el resto del país.
Quién sabe si algún día querrán explicarnos cómo piensan salvar a este pueblo ignorante, condenado a la tiranía, si son demasiado cool como para establecer cualquier vínculo con él. Bah.
Y si la cuestión fuera hacer películas en las que nadie invertiría, experimentales, de búsqueda expresiva, de denuncia, hasta sería algo valorable. Poder experimentar sin el riesgo de perder dinero sería también una gran oportunidad para intentar audacias e innovaciones y recolectar datos para luego asumir riesgos económicos mejor calculados.
Pero ojalá el financiamiento público funcionara así: su único propósito es protegerse a sí mismo. Y casi toda la industria audiovisual italiana se ha subido al carro, con productoras creadas muchas veces ad hoc para obtener el subsidio para una sola película y luego cerrar. El negocio es conseguir fondos públicos. No el retorno económico, no la ambición artística, no conquistar al público, ni siquiera el prestigio cultural. El negocio es quedarse con la plata del subsidio.
Si se analiza el aspecto técnico de las películas que acceden al financiamiento, se verá que de audacia expresiva hay muy poco: el único criterio es la hostilidad al mercado. Una hostilidad que, en la mayoría de los casos, se traduce en elegir temáticas poco atractivas (alienación, familias disfuncionales, pobreza, criminalidad, terrorismo). Sin elaboraciones narrativas especiales, sin hallazgos formales, simplemente material pesado. Una vez que está, se obtiene el subsidio –insertando un marketing centrado en el director en un contexto donde la dirección cuenta menos que en una serie estadounidense: acá basta con hablar de pibes a la deriva para que la película sea declarada de Interés Cultural (y, de hecho, la dirección de las películas declaradas de Interés Cultural es casi siempre de una banalidad desarmante).
Otra versión es la de la experimentación. También acá, con la misma lógica de “Títulos y Exámenes”: el experimentalismo en la dirección es esencialmente famolo strano (como diría Verdone). Mismo criterio: con tal de que sea aburrido, todo bien. Sin trama, sin hilo lógico, sin bases para una gran dirección: escribimos escenitas al azar y hacemos montañas rusas con la cámara, planos secuencia que nunca vienen mal, y si se puede, virajes cromáticos como en el cine mudo. Eso es Arte, eh.
Y después se topan con C’è ancora domani y, por favor, demasiado fluida, demasiado entretenida, demasiado KOMERCIALEH, ¡vade retro!
Y, sin embargo, fue récord de taquilla. Lo que significa que un montón de gente la vio. Lo que significa que un montón de gente se indignó, se escandalizó, reflexionó, hizo autocrítica.
Eso es Interés Cultural.
Si el financiamiento público al cine de Interés Cultural es esto, se lo puede abolir tranquilamente o, por lo menos, por honestidad, redefinirlo como cine de Interés Clientelar.La Enciclopedia Treccani define la cultura como: “Conjunto de instituciones sociales, políticas y económicas, de actividades artísticas, de manifestaciones espirituales y religiosas, que caracterizan la vida de una sociedad determinada en un momento histórico dado”. No dice: “muestrario de nociones áridas, poco interesantes y patrimonio exclusivo de un reducido círculo de individuos superiores”, como parece haber entendido el Estado. Habla, en la práctica, de Alberto Sordi, Renato Pozzetto, Checco Zalone, Christian De Sica, Massimo Boldi –guste o no.
Lo único que el sistema de Interés Cultural protege es la carrera de una oligarquía de directores, productores y actores dedicados a seguir al pie de la letra las directrices que emite ese sistema, entregando productos que muy raramente recuperan los costos que cubrimos nosotros, los contribuyentes.
Dilapidar nuestros impuestos en esta masturbación es un escándalo que ya no se puede tolerar.
Un caso emblemático es el del director estadounidense Francis Kaufmann, que obtuvo 863.000 euros en tax credit para una película que nunca se realizó y fue posteriormente arrestado en Grecia con acusaciones gravísimas. El caso generó un gran revuelo mediático e institucional.
El 5 de julio de 2025, Giorgia Meloni declaró: “Es hora de pasar página: basta de derroches, anomalías, irregularidades. En los últimos años se han creado distorsiones que llevaron a financiar películas enteras con millones de euros de impuestos que terminan generando muy poca recaudación”.
¡Sí, carajo!
MAKE ITALIAN CINEMA GREAT AGAIN!
Tenemos que liberarnos de este sistema cerrado, de la oligarquía que lo alimenta y de la aberración radical-elitista que lo protege.Tenemos que volver a poner en el centro al público, al mercado, al riesgo. Tenemos que volver a poner en el centro la plata.
No porque seamos capitalistas malos y crueles, sino para restablecer el vínculo más honesto que el cine debe tener con la realidad: el vínculo con quien lo mira.



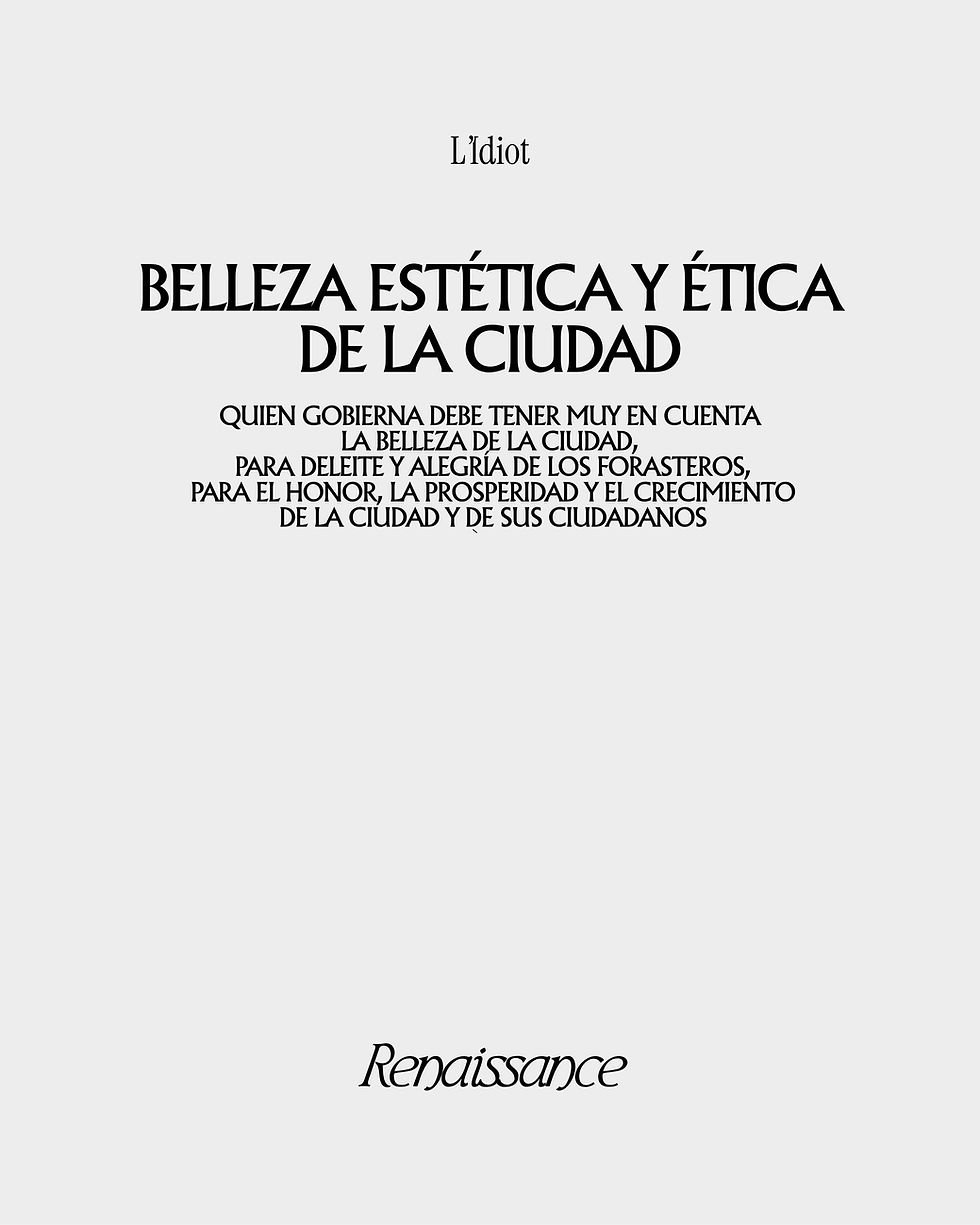


Comentarios